Crimen organizado y respuesta democrática
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

El debate sobre seguridad dejó hace tiempo de ser un asunto coyuntural. En toda América Latina, sin excepción, se consolidó como una cuestión estructural que condiciona la vida cotidiana, las instituciones y hasta la cohesión social. Uruguay, aunque todavía preserva niveles de estabilidad que otros países perdieron, navega hoy en aguas donde el crimen organizado busca expandirse con métodos y ambiciones que superan la delincuencia tradicional. Decimos Uruguay, con lo también queremos decir que Salto no escapa a esa realidad. Negarlo sería equivalente a abandonar el timón. La región enseña lecciones duras. Cuando organizaciones criminales acumulan recursos, armas e influencia territorial, la línea entre autoridad legítima y poder mafioso se vuelve frágil. No se trata de ausencia del Estado, sino de algo más sutil y corrosivo: una superposición de mandos. En ciertos barrios, estas redes imponen normas paralelas, cobran “servicios” que nadie pidió y administran miedo como si fuera una moneda. Allí donde la institucionalidad vacila, otras reglas ocupan su lugar.
Uruguay ha visto señales que no puede minimizar. Hechos como amenazas a operadores judiciales, episodios violentos vinculados al tráfico de drogas (aquí hay un punto claro en el que, insistimos, Salto no está ajeno) o el aprovechamiento de algunas instalaciones estatales por parte de estas redes, son advertencias de que el fenómeno crece cuando encuentra oportunidades. Incluso la exposición del Puerto de Montevideo en investigaciones internacionales demuestra que la logística delictiva busca puntos vulnerables y los explota con precisión.
Los homicidios asociados al narcomenudeo representan el núcleo más resistente del problema. A pesar de que otros delitos muestran descensos sostenidos, este indicador permanece estable, impulsado por disputas territoriales y redes de distribución que utilizan la violencia como forma de gestión. Las cárceles tampoco son ajenas al fenómeno: muchas veces funcionan como centros de coordinación donde exconvictos reconstruyen jerarquías y proyectan operaciones hacia afuera.
Frente a este escenario, surgen dos riesgos. Uno es la tentación de caer en modelos autoritarios que prometen soluciones rápidas al costo de vaciar la democracia. El otro es el espejismo de minimizar la gravedad del problema por temor a “estigmatizar” o por exceso de confianza en inercias históricas. Ambos extremos debilitan al país.
Lo que se necesita es algo más complejo y más difícil: un pacto democrático de largo aliento. Un acuerdo que reconozca que combatir al crimen organizado exige firmeza, inteligencia y capacidades estatales robustas, pero también comunidades fuertes, con espacios públicos vivos, educación, oportunidades y presencia institucional real. Donde hay clubes deportivos, policlínicas, liceos y referentes barriales respaldados, la influencia delictiva encuentra menos terreno fértil.
También es imprescindible modernizar las herramientas de control: escáneres, sistemas de riesgo, cooperación internacional, seguimiento del dinero y vigilancia eficaz de fronteras aéreas, terrestres y fluviales. Perseguir solo las “bocas” (¡vaya que los salteños lo vimos de cerca la semana pasada, con más de veinte allanamientos en un día!) sirve de poco si no se interviene la cadena económica que permite a estas organizaciones multiplicarse.
La tarea no es solo policial. Es cultural, social y política. Requiere blindar la independencia de fiscales y jueces, proteger a quienes investigan, y garantizar que las cárceles funcionen para aislar a las organizaciones, no para fortalecerlas.
Uruguay todavía está a tiempo. Pero el tiempo, como siempre en estos temas, es más breve de lo que parece. Defender la institucionalidad sin caer en excesos ni ingenuidades es una urgencia de Estado que no admite banderas partidarias. Se trata, en definitiva, de preservar la vida en común antes de que otros intenten administrarla desde la sombra.


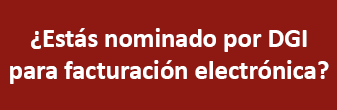














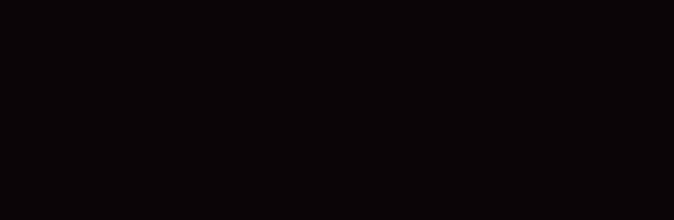
Comentarios potenciados por CComment