El fenómeno "woke" y sus contradicciones
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

En los últimos años, el término “woke” se ha convertido en una palabra omnipresente en el discurso social y político. Nacida en el mundo anglosajón, esta expresión, que literalmente significa “desperté”, se usa para describir una toma de conciencia respecto a temas como la justicia social, el respeto por las minorías, el feminismo y la lucha contra el racismo. Sin embargo, lo que en principio era una causa legítima y necesaria para la construcción de sociedades más igualitarias, ha derivado en una tendencia que, en su afán de defender ciertos ideales, termina cayendo en prácticas autoritarias y de censura.
Una de las manifestaciones más preocupantes del fenómeno “woke” es la llamada “cultura de la cancelación”. Esta consiste en la condena pública y el ostracismo social de figuras que, por sus opiniones o acciones, son consideradas ofensivas o contrarias a la agenda progresista. El problema radica en que esta condena ocurre sin un debido proceso, sin derecho a defensa y, en muchas ocasiones, sin pruebas concluyentes. Como en los antiguos “juicios populares” de regímenes totalitarios, se acusa, se juzga y se ejecuta la sentencia en un solo acto, a menudo amplificado por el poder de las redes sociales.
Ejemplos de esta cultura de la cancelación abundan. Desde la censura a obras de ficción por considerarlas políticamente incorrectas, hasta la sanción de figuras públicas por comentarios interpretados como ofensivos, el fenómeno “woke” ha llegado a extremos que rayan en lo absurdo. La prohibición de la novela gráfica Maus en Tennessee o la polémica en torno al beso no consentido en Blancanieves son solo algunas muestras de una hipersensibilidad que, lejos de fomentar el debate, lo clausura.
En Uruguay, esta tendencia también se ha hecho presente en la política. Sectores de la izquierda, particularmente el Frente Amplio, han adoptado elementos de esta corriente, privilegiando el lenguaje inclusivo y las agendas identitarias por sobre la discusión de propuestas concretas para solucionar problemas estructurales. Esta estrategia, aunque atractiva para ciertos sectores de la población, corre el riesgo de reducir el debate político a una lucha de símbolos y emociones, dejando de lado el análisis riguroso y la búsqueda de consensos.
El caso del ex fiscal de Corte Jorge Díaz ilustra esta dinámica. Por manifestar su preocupación sobre la lentitud de un proceso judicial, Díaz fue rápidamente atacado, evidenciando una intolerancia creciente hacia las opiniones disidentes. Esta hipersensibilidad selectiva, que impide la crítica constructiva, no solo limita la libertad de expresión, sino que empobrece el debate público y dificulta la resolución de problemas.
Es importante reconocer que el movimiento “woke” surgió con intenciones nobles: la búsqueda de justicia, igualdad y respeto por la diversidad. Sin embargo, cuando estas causas se convierten en dogmas inapelables, se corre el riesgo de reemplazar un sistema de opresión por otro. La defensa de los derechos humanos no puede justificar la censura ni la estigmatización de quienes piensan diferente.
En una sociedad democrática, el pluralismo y el debate son esenciales. La construcción de una convivencia justa y equitativa exige la capacidad de escuchar al otro, de disentir sin descalificar y de buscar soluciones a través del diálogo. La verdadera conciencia social no se impone por la fuerza ni por el miedo a la cancelación, sino a través del convencimiento, el respeto y la búsqueda genuina de consensos.
Es hora de recuperar el espíritu crítico y la amplitud de pensamiento. Defender la libertad de expresión implica aceptar la diversidad de opiniones, incluso aquellas que nos resultan incómodas. Solo así podremos construir sociedades verdaderamente inclusivas, donde el respeto y la justicia no sean meras consignas, sino prácticas cotidianas que enriquezcan nuestra convivencia.











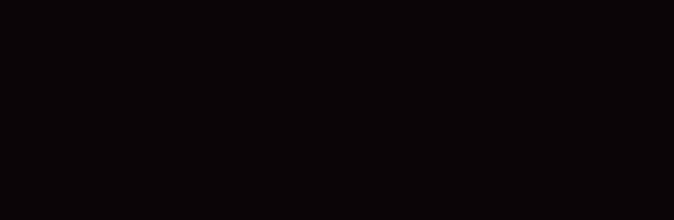
Comentarios potenciados por CComment