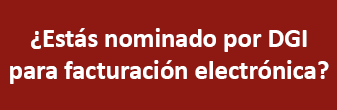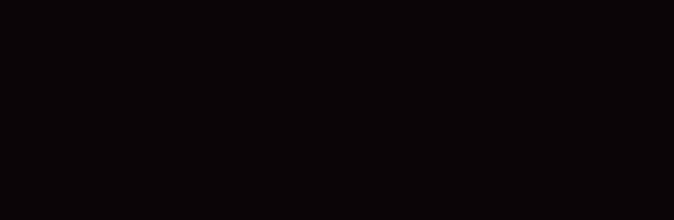Las raíces de la delincuencia juvenil
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La creciente delincuencia juvenil ya no puede analizarse como una suma de hechos aislados ni como simples “desbordes” del sistema penal. Se ha convertido en una señal de alarma social que interpela a toda la sociedad, porque detrás de cada adolescente armado, de cada menor que roba, mata o actúa como sicario, hay una cadena de fracasos previos que nadie quiso o supo cortar a tiempo. Uruguay, que durante décadas se pensó a salvo de ciertos fenómenos propios de países golpeados por el narcotráfico, empieza a ver escenas que creía ajenas: jóvenes reclutados para matar en Montevideo, usados como descartables por estructuras criminales que saben que la marginalidad es su mejor aliada.
El primer eslabón de esta cadena rota es la familia. No se trata de idealizar modelos del pasado, sino de constatar una realidad: miles de niños y adolescentes crecen hoy en hogares fragmentados, atravesados por la violencia, la precariedad económica, la ausencia de referentes adultos estables o la simple indiferencia. En muchos barrios, el Estado aparece antes con la policía que con políticas sociales sostenidas, y cuando lo hace, suele llegar tarde. El resultado es una infancia sin contención, donde la calle termina cumpliendo el rol que la familia no pudo o no supo asumir.
A esa fragilidad familiar se suma una crisis educativa profunda. La escuela y el liceo, que históricamente fueron herramientas de integración y movilidad social, han perdido capacidad de retener, motivar y proyectar futuro. El abandono educativo temprano no es solo un dato estadístico: es el momento exacto en que muchos jóvenes quedan librados a su suerte. Sin estudio, sin oficio y sin expectativas reales de inserción laboral, el delito aparece como una alternativa rápida, aunque brutal, para obtener dinero, pertenencia y reconocimiento. La educación falla no solo cuando expulsa, sino también cuando no logra competir con el atractivo inmediato del mundo criminal.
El tercer factor, decisivo y devastador, es la droga. No solo como sustancia de consumo, sino como sistema económico y cultural. El narcotráfico ha logrado algo que ni el Estado ni el mercado formal consiguen: ofrecer ingresos, identidad y poder a jóvenes que no tienen nada. Para un adolescente que creció entre carencias, el narco no es solo un delincuente; es un modelo de éxito cercano y tangible. En ese contexto, que menores terminen actuando como sicarios no es una anomalía, sino la consecuencia lógica de un proceso de deshumanización progresiva, donde la vida propia y ajena vale poco o nada.
Lo más inquietante es la naturalización de este fenómeno. Cada nuevo caso se consume rápido en la agenda mediática y política, mientras las causas estructurales siguen intactas. Se discute la edad de imputabilidad, se endurecen penas o se anuncian operativos policiales, pero rara vez se aborda el problema desde su raíz. La represión puede ser necesaria, pero nunca será suficiente si no se reconstruyen los vínculos sociales rotos.
Estamos frente a una verdadera pandemia social, silenciosa y persistente, que deja a miles de jóvenes solos, sin familia, sin educación efectiva y sin horizonte. No es solo un problema de seguridad pública: es un fracaso colectivo. Mientras no se invierta de forma seria y sostenida en infancia, familia, educación y prevención de adicciones, el país seguirá viendo cómo la violencia juvenil se multiplica y se vuelve cada vez más cruel.
Ignorar esta realidad o reducirla a consignas es el camino más corto al abismo. Porque cada adolescente que hoy empuña un arma es, antes que nada, la prueba viva de que como sociedad llegamos demasiado tarde.