Poniendo el límite que la familia no pudo
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La decisión australiana de prohibir el acceso a redes digitales a menores de 16 años, es, ante todo, una señal de alarma. Un Estado que reconoce la toxicidad de las plataformas digitales y se atreve a poner límites está diciendo algo más profundo: que la salud mental de niños y adolescentes está en riesgo real y que el “laissez faire digital” ya no es una opción responsable.
Las razones esgrimidas son contundentes. Ansiedad juvenil, trastornos de la imagen corporal, insomnio, adicciones emocionales, déficit de atención, problemas de concentración y dificultades en el aprendizaje escolar configuran un cuadro que ya no puede ser minimizado. Las redes sociales, lejos de ser simples herramientas neutras, operan mediante algoritmos diseñados para capturar la atención, reforzar conductas compulsivas y generar dependencia. TikTok, Instagram y otras plataformas construyen su rentabilidad sobre esta lógica: más tiempo de pantalla, más datos, más ingresos. El costo lo pagan las subjetividades en formación.
Pero la medida australiana también expone, aunque no lo diga de forma clara, a una derrota cultural: la de la familia como espacio de transmisión de hábitos saludables. Resulta difícil enseñar límites cuando los adultos son, muchas veces, los primeros “esclavos digitales”. Cada integrante encerrado en su burbuja, sin palabras ni encuentros, en un mundo de espejos donde se ve mucho pero se dialoga poco. El celular reemplaza la conversación, la pantalla suplanta la presencia y el silencio interior desaparece.
Vivimos así, en una sociedad dominada por imágenes, gobernada de manera invisible por algoritmos que no solo muestran contenidos, sino que los seleccionan, jerarquizan y repiten según métricas de clics, likes y permanencia. Esta lógica termina regulando la subjetividad desde afuera: se busca obsesivamente la aprobación digital y se vive el “no” como fracaso personal. El deseo propio se diluye frente a la recompensa inmediata, y la capacidad de proyectar a largo plazo se debilita. No es exagerado hablar de una nueva forma de adicción, estimulada por circuitos dopaminérgicos que entrenan la impulsividad y la inmediatez.
Las primeras funciones cognitivas en resentirse son la atención y la memoria. La atención se fragmenta, incapaz de sostenerse en tareas que no respondan al estímulo constante. Surge así una anhedonia atencional que puede confundirse con depresión. La memoria, por su parte, se empobrece: la sucesión vertiginosa de imágenes impide la elaboración interna y la construcción de sentido. El algoritmo se convierte en un aparato ideológico que decide qué ver, qué amplificar y qué hacer desaparecer.
En este contexto, la pregunta es inevitable: ¿dónde están los padres? La cultura formada por la familia, la escuela y los maestros parece ceder terreno frente a sistemas de recomendación omnipresentes. La hiperestimulación sexual, las adicciones comportamentales y los vínculos superficiales son síntomas de un vacío más profundo: la erosión del lazo, de la narrativa personal y del “nosotros” familiar. La pantalla educa donde el adulto abdica.
La fragilidad emocional que emerge cuando estos niños y adolescentes deben enfrentarse a la realidad no es casual. Sin tolerancia a la frustración, sin pausa, sin apego sólido, aparece la irritabilidad permanente y la dificultad para simbolizar, amar y sostener proyectos. Australia, al intervenir, no solo regula tecnología: pone en evidencia una crisis de sentido. Tal vez su decisión incomode, pero también interpela. Porque cuando el Estado debe hacer de padre, es que algo esencial ya se ha perdido en casa.
















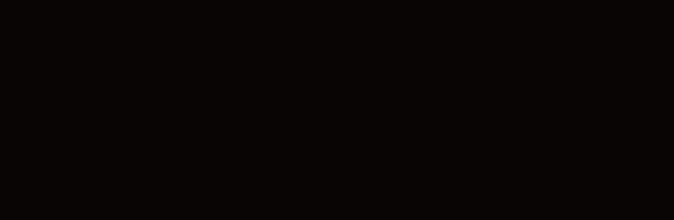
Comentarios potenciados por CComment