Un mal silencioso que erosiona al país
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La presentación en Montevideo del libro “Plata Sucia”, del periodista Andrés Alsina, vuelve a poner sobre la mesa un asunto que incomoda y, a la vez, muchos prefieren barrer bajo la alfombra: el lavado de dinero en Uruguay. No se trata de un tema nuevo. Desde hace décadas se escuchan rumores y se generan sospechas, especialmente en torno al sector inmobiliario en Punta del Este y Montevideo, donde abundan edificios de apartamentos con baja o nula ocupación. Pero Alsina va más allá de los comentarios de pasillo y aporta testimonios e investigaciones que invitan a reconocer que el problema no solo existe, sino que es mucho más profundo de lo que solemos admitir.
El libro recuerda episodios tan llamativos como el tráfico de oro en tiempos de la dictadura, donde lingotes provenientes de Sudáfrica habrían ingresado a través de operativos que involucraron a militares, diplomáticos y hasta participantes de una regata internacional. Se trataba de oro triangulado, exportado desde Montevideo con la apariencia de ser “uruguayo”, cuando en realidad superaba con creces la capacidad histórica de producción de Minas de Corrales. Ese antecedente muestra que el país ha servido como plataforma para operaciones opacas, donde los controles fueron insuficientes o deliberadamente relajados.
El fenómeno no se limita al pasado. Según Alsina, los capitales ilícitos siguen penetrando en diversos sectores: el agro, la construcción, los negocios inmobiliarios y hasta la política. Gran parte de esos fondos provienen de la evasión fiscal en países vecinos o del contrabando y el narcotráfico, lo que multiplica los riesgos. El relato coincide con percepciones que circulan en el ámbito financiero y social: que el lavado de activos “dinamiza” la economía, genera empleos en la construcción, mantiene en movimiento a empresas de servicios y engorda la recaudación impositiva que sostiene un Estado sobredimensionado.
Esa visión, que roza la justificación, es peligrosa. Admitir que el país “sobrevive” gracias a dinero sucio equivale a aceptar que la institucionalidad se financia con cimientos podridos. A corto plazo, puede parecer beneficioso. A largo plazo, destruye la credibilidad del sistema financiero, corroe la confianza en la democracia y abre la puerta a la corrupción más descarada. Como advierte Alsina en la contratapa de su libro, el ciudadano común suele considerar el lavado de activos como un asunto menor, sin advertir los costos reales que genera sobre la economía y la sociedad.
El ingreso de capitales ilícitos no solo distorsiona el mercado inmobiliario o agropecuario, sino que también afecta a las empresas que compiten limpiamente y no pueden igualar la rentabilidad de quienes se benefician de recursos de origen turbio. Además, crea una peligrosa dependencia: cuanto más acostumbrada se vuelve una economía a esos flujos, más difícil resulta sostenerse cuando los mismos desaparecen o cuando los organismos internacionales intensifican los controles.
El riesgo mayor es político. El poder del dinero fácil suele traducirse en influencia indebida, financiamiento de campañas y compra de voluntades. Allí está la verdadera amenaza: que Uruguay, orgulloso de sus credenciales democráticas, sea degradado a la condición de refugio para dineros mal habidos, al estilo de la vieja Suiza que ocultaba fortunas sin preguntar su procedencia.
En momentos en que el mundo endurece las regulaciones contra el blanqueo y aumenta la cooperación internacional, Uruguay no puede darse el lujo de mirar para otro lado. Negar el problema sería ingenuo. Admitirlo es el primer paso. Pero lo esencial es enfrentarlo con seriedad, fortalecer los mecanismos de control, garantizar la transparencia y recordar que no hay prosperidad sostenible si se construye sobre cimientos de dinero sucio.













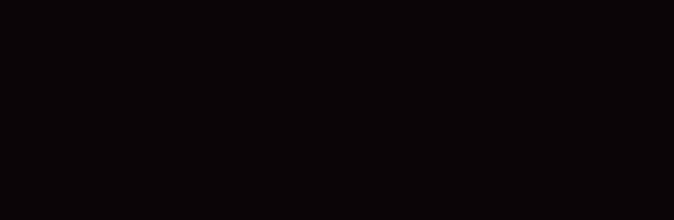
Comentarios potenciados por CComment