Uruguay y su particular demografía
- Por Lic. Fabian Bochia

Uruguay no tuvo que enfrentar los desafíos del crecimiento explosivo de la población como ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos.
A pesar del carácter gradual en su evolución, el efecto del envejecimiento de la estructura de edades impulsó una revisión de las políticas sociales, de las políticas de salud y de seguridad social, para hablar de algunos de los asuntos más importantes derivados de este tema. Una sociedad con una estructura de edades envejecida necesita generar transformaciones profundas que van desde las características de la familia hasta el hábitat y, sobre todo, suponen cambios importantes en las relaciones entre las generaciones.
¿A qué causas responde la precocidad en los cambios demográficos en Uruguay con respecto a América Latina y otras regiones del mundo? Uruguay se anticipó a los fenómenos que caracterizan la transición demográfica al menos en treinta años respecto del resto de los países latinoamericanos, algunos de los cuales comenzaron su transición demográfica hacia 1930, pero la mayoría en las décadas de 1950 y 1960. Sólo Argentina tuvo una cronología similar a la uruguaya, pero restringida a la Provincia de Buenos Aires.
La literatura académica debate aún sobre las causas de la transición demográfica y, en particular, sobre el descenso de la fecundidad en los países del noroeste de Europa, donde se inició. ¿La causa de los cambios está en los procesos económicos y sociales que revolucionaron Europa desde fines del siglo XVIII? ¿Los procesos son consecuencia de estos cambios? ¿O se trata de un fenómeno autónomo? Fue en las últimas décadas del siglo XIX cuando en Uruguay empezó a evidenciarse el descenso de la mortalidad, fenómeno que en la mayoría de las regiones se consideró el inicio de la transición demográfica. De manera similar a Argentina, Uruguay se incorporó al circuito de la fase de la globalización, que tuvo su auge en las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Esta integración le permitió participar en las rutas del comercio internacional, en las inversiones internacionales y, con ellas, se sumó la inmigración de ultramar. Estos factores fueron asociados a otros fenómenos sociales y culturales que incorporaron a la sociedad uruguaya mentalidades y comportamientos «modernos», reflejados a su vez en el cambio de la familia, la relación entre los sexos y las actitudes frente a la reproducción.
¿Fue la inmigración la que impulsó los cambios en el comportamiento y en la reproducción? ¿Fueron los inmigrantes el vehículo de difusión de la innovación? Parece evidente que para que los cambios innovadores arraiguen debe existir el caldo de cultivo necesario en la sociedad.
La trayectoria europea fue considerada modélica y las diferencias con respecto a otros procesos fueron conocidas como anomias. Sin embargo, las evidencias surgidas del avance de la investigación concluyeron que las cronologías, las trayectorias y, sobre todo, sus causas y consecuencias fueron diferentes entre regiones. La transición «precoz», tal cual se realizó en países del sur de América, tuvo trayectorias diferentes; muchas deben ser aún investigadas.
Uruguay se caracterizó por el «vacío poblacional», pues tuvo una impronta urbana desde sus orígenes; la integración de sus pobladores fue una mezcla de grupos diferentes: los originarios del territorio, los indígenas trasladados al territorio por la disolución de las misiones jesuíticas, los africanos traídos como esclavos, los colonizadores españoles y portugueses y, luego, la inmigración europea, en este caso principalmente del sur de Italia, España y el sur de Francia.
La sociedad que se consolidó fue heterogénea, con pocas tradiciones a las cuales enfrentarse. La inmigración europea masiva de fines del siglo XIX y principios del siglo XX provenía del sur de Italia y de regiones de España que todavía registraban altas tasas de fecundidad en el periodo en que se produjeron los traslados.
Pero los inmigrantes constituian una masa heterogénea en la que se mezclaban campesinos en busca de tierras con aquéllos que abandonaban Europa para escapar del medio rural y encontrar la ciudad en América, obreros con experiencia sindical y militantes políticos socialistas o anarquistas, cuyo pensamiento se difundió en los sindicatos, en la prensa militante y de las organizaciones de inmigrantes, en la cual los temas relacionados con el control de la fecundidad no estaban ausentes (Pellegrino, 1997).
Por otra parte, desde los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX se implementaron medidas que alentaron condiciones que permitieron el cambio demográfico: las medidas relativas a la salud pública y a la sanidad condujeron a una baja mortalidad temprana y la reforma educativa impulsó un acceso más igualitario a la educación, no solamente entre los sectores sociales, sino también entre los sexos. Muy tempranamente, los datos informan sobre la tendencia a la equiparación entre los niveles de alfabetización de hombres y mujeres. Estos temas, entre otros, condujeron también a una demografía que avanzaba hacia los cambios demográficos.
En las primeras décadas del siglo XX el gobierno tuvo una importancia fundamental en el perfil que asumió Uruguay como país democrático e igualitario. Se tomaron medidas fundamentales en lo relativo a la igualdad entre los hombres y las mujeres, medidas de salud que impulsaron el combate a la mortalidad infantil y medidas relativas a la infancia. La mortalidad infantil en Uruguay a principios del siglo XX mostraba niveles similares a los de Francia.


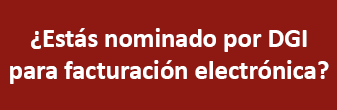











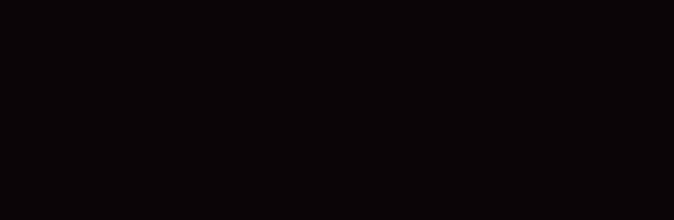
Comentarios potenciados por CComment