El legado del Papa Francisco
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

En la historia milenaria de la Iglesia Católica, cada cambio verdadero se mide con la vara de los siglos. No es casualidad: una institución que se define por su permanencia y su vínculo con lo eterno, no se transforma con la velocidad de las modas, sino con el pulso lento y profundo del discernimiento. En este contexto, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, ocupa un lugar singular: fue un líder que abrió puertas que ya no podrán cerrarse, un sembrador de debates que seguirán germinando mucho después de su partida.
La Iglesia, como organización religiosa, avanza de forma gradualista. Cada decisión implica un gesto hacia el pasado, un diálogo con doctrinas consolidadas, con misterios fundantes. Francisco entendió que esa tradición no es un ancla, sino una raíz: se puede crecer sin romperla, pero también sin quedar inmóvil. Así, asumió el desafío de hablarle a un mundo en cambio sin renunciar a lo esencial del Evangelio.
Algunas de sus decisiones resultaron, para muchos creyentes, verdaderos terremotos morales. Que los sacerdotes puedan dar la comunión a los divorciados, por ejemplo, no es simplemente un acto de apertura: es un posicionamiento profundo sobre la misericordia y la inclusión. La bendición a parejas del mismo género fue otro hito. En una institución históricamente conservadora en materia moral, estas acciones no son detalles. Son mojones que marcan un rumbo, puntos de no retorno. Lo mismo ocurrió con la incorporación de mujeres a funciones de conducción en el Vaticano: un paso simbólico y concreto hacia una mayor equidad dentro de la estructura eclesial.
Pero Francisco no fue solo un reformador interno. Fue también una voz que resonó más allá del mundo católico. Quienes no participan de la fe, quienes ven a la Iglesia desde afuera, también fueron interpelados por su figura. Francisco supo poner en el centro palabras que parecían desfasadas en un mundo cínico: solidaridad, compasión, justicia, atención a los más débiles. Y no lo hizo desde una lógica partidaria, sino desde un lugar aún más comprometido: el de un creyente convencido de que el Evangelio no es un dogma inmóvil, sino una guía ética viva.
En sus intervenciones públicas, Francisco siempre pareció estar hablando del tema del día. No porque actuara como un político, sino porque entendía que la espiritualidad no puede estar desconectada del sufrimiento y las tensiones del presente. Su defensa de un Estado que no abandone a los pobres, de una economía que no devore a las personas, de una ecología integral que proteja a la casa común, fue una forma de evangelizar a través de la justicia social. Para él, esos valores no eran un programa partidario, sino una lectura evangélica del mundo.
Por eso, su muerte deja un vacío difícil de llenar. En tiempos donde el odio y la polarización parecen haberse convertido en motores políticos, Francisco se erige como un referente que apostó por otro modo de movilizar a la sociedad: desde la compasión y el diálogo. Fue un Papa que no temió incomodar, que asumió los costos de impulsar cambios profundos, que resistió embates internos y externos con la serenidad de quien sabe que su misión trasciende lo inmediato.
Entendemos que el lugar de Francisco en la historia de la Iglesia no se mide solo por las reformas que impulsó, sino por las preguntas que dejó abiertas. Su legado no es un cierre, sino un comienzo. En su paso por el papado, dejó algo más valioso que certezas: dejó caminos. Y como todo verdadero pastor, invitó a caminar juntos, aún en la diferencia. Porque para él, la Iglesia no era una fortaleza, sino un hospital de campaña. Y el mundo, un lugar donde siempre hay lugar para sanar, abrazar y volver a empezar.











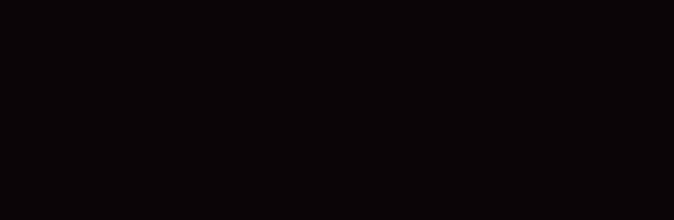
Comentarios potenciados por CComment