Es deseable que el Estado deje de ser el centro
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

Uruguay carga desde hace décadas con un Estado hipertrofiado, que pretende ocupar todos los espacios y resolver –al menos en teoría– los dilemas de una sociedad compleja. Pero quizá el problema no sea la escasez de liderazgos políticos audaces ni la falta de estadistas visionarios. Tal vez el problema sea, sencillamente, que seguimos esperando demasiado del Estado y demasiado poco de nosotros mismos.
Cuando el Estado deja de ser el centro, la discusión cambia. Dejamos de reclamar políticos capaces de diseñar sueños para nosotros y comenzamos a necesitar algo mucho más fértil: empresarios, científicos, maestros y ciudadanos soñadores. Gente que pueda crear, innovar, emprender y cooperar sin que un andamiaje regulatorio excesivo les trabe cada paso. Paradójicamente, lo que más necesitamos de la política es lo contrario de lo que solemos pedir: políticos que no quieran ser políticos, que no pretendan resolver la vida de nadie, que asuman que su mejor aporte es no complicarla y que ejerzan el poder como quienes saben que deben volverse prescindibles.
La sociedad uruguaya ya funciona, en buena medida, por fuera del Estado. Es un país donde se cree que todo se arregla con una ley más, pero al mismo tiempo donde esas mismas leyes son, muchas veces, ignoradas, sorteadas o reinterpretadas en la práctica cotidiana. Un ejemplo concreto, lo tenemos en Salto: el “bagashopping”. Una solución improvisada en los márgenes del aparato formal: todo ello constituye un ecosistema de autonomía social que convive con un derecho que pocas veces logra traducirse en conductas reales.
Montesquieu advertía que “las leyes inútiles debilitan las necesarias”. Uruguay es un ejemplo vivo de esa sentencia: el exceso normativo ha generado una cultura que respeta más los códigos sociales que las disposiciones legales. De hecho, esa resiliencia creativa –esa especie de anarquismo cultural moderado– recuerda a las comunidades vikingas, donde el Estado, surgía solo en tiempos de guerra, y en tiempos de paz predominaba la autogestión a través de asambleas como los things. Quizá no sea casual que el primer parlamento del mundo, el islandés, , haya nacido de esa lógica comunitaria y descentralizada.
El destacado ingeniero Juan Grompone, sostiene que cada cincuenta años Uruguay entra en una crisis que el sistema político no puede resolver y que desemboca en una dictadura. Tal vez haya llegado el momento de romper ese ciclo. ¿Y si en lugar de que la crisis empuje al autoritarismo, la solución fuera más democracia? Pero no más burocracia, sino más participación directa, más protagonismo social y menos protagonismo estatal. No un salto hacia el Imperio Romano, sino una transición hacia “comunidades vikingas”, con un Estado mínimo, eventual y estrictamente funcional.
¿No será que la salida pasa por devolverle la centralidad al individuo y no a la corporación, al ciudadano y no al ministerio? Un Uruguay organizado en unidades administrativas mínimas –cantones departamentales con burocracias livianas– y un marco normativo reducido a lo esencial podría reconectar a la gente con la toma de decisiones, devolver claridad a las reglas y sacar al país del estancamiento.
La educación, la salud, la energía, los puertos, los acuerdos entre partes, la solidaridad: ¿por qué deben depender de un Estado que recauda miles de millones y que, en demasiadas ocasiones, bloquea, encarece u obstaculiza más de lo que impulsa? Quizás no se trate de una fantasía anarquista, sino de un camino razonable para un país que ya vive, de facto, más allá de su propio derecho.
Puede que haya llegado el tiempo de soltar amarras y remar hacia una sociedad más libre, más voluntaria, más creativa. Más individuo, menos Estado. Menos corporaciones, más comunidad. Tal vez ese sea el rumbo, no solo el deseable, sino el inevitable.


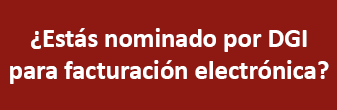












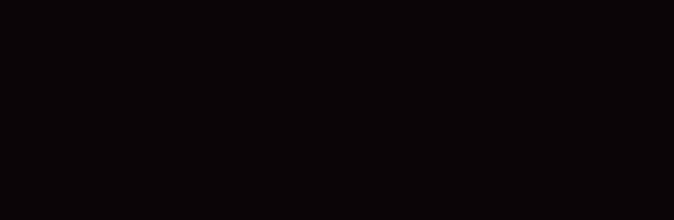
Comentarios potenciados por CComment