Más que repartir riqueza, devolver dignidad
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

En tiempos donde el debate público se reduce a cifras, porcentajes y tablas de Excel, hablar de justicia social suele traducirse, casi automáticamente, en un asunto de redistribución económica. Se mide en planes sociales, transferencias monetarias, presupuestos y tasas de pobreza. Pero esta visión, aunque necesaria, es incompleta. La justicia social no se agota en el acto de repartir riqueza; su verdadero corazón late en algo mucho más profundo: la dignidad humana. Porque un Estado puede entregar subsidios, bonos o alimentos, y aun así – como se puede ver - mantener a las personas atrapadas en un círculo de dependencia y marginación. Puede cubrir necesidades básicas sin devolver autonomía, y al mismo tiempo perpetuar un trato desigual en el acceso a la educación, la salud, la justicia y las oportunidades de trabajo.
La dignidad es el núcleo que nos iguala a todos. Es lo que permite que un trabajador no se sienta un número reemplazable, que un anciano no se perciba como una carga, que un niño no crezca creyendo que su futuro está escrito por el barrio donde nació. Sin dignidad, la redistribución se convierte en un paliativo que adormece el dolor, pero no cura la herida. Esto implica reconocer que la justicia social exige tanto como incomoda: no basta con transferir recursos, hay que garantizar que todos tengan acceso a los instrumentos que les permitan valerse por sí mismos. La educación pública de calidad, la salud universal, un sistema judicial accesible y eficiente, y un mercado laboral abierto y no discriminatorio son pilares que sostienen la dignidad. Y aquí es donde muchas políticas que se proclaman “sociales” se quedan a mitad de camino: priorizan el efecto inmediato, visible y políticamente rentable, por encima de la transformación estructural que empodera al ciudadano.
La dignidad también se construye desde el respeto en el trato diario, desde la igualdad de oportunidades reales, no solo formales. No sirve de nada predicar sobre justicia social si, en la práctica, se toleran sistemas educativos que condenan a millones a una formación mediocre, hospitales colapsados donde la atención es un privilegio y no un derecho, o mercados laborales que excluyen a los más vulnerables.
Una sociedad verdaderamente justa no infantiliza a sus ciudadanos, sino que los reconoce como sujetos plenos de derechos y deberes. Dar dignidad es permitir que las personas puedan decidir sobre su vida, y no depender eternamente de la voluntad o el favor de un burócrata, un partido político o una ONG. Es erradicar la corrupción que desvía recursos destinados a los más necesitados y es asegurar que la ley se aplique de la misma forma a ricos y pobres. La trampa está en que la redistribución sin dignidad puede convertirse en un mecanismo de control. Cuando la ayuda se usa como herramienta de clientelismo, no se está haciendo justicia social: se está comprando obediencia. Cuando se tolera la mediocridad en los servicios públicos porque “algo es mejor que nada”, se está aceptando la desigualdad como norma. Y cuando se cree que con subsidios perpetuos se soluciona la pobreza, se está condenando a generaciones enteras a una falsa inclusión.
Por eso, la justicia social debe entenderse como un proceso integral: sí, debe haber un reparto equitativo de los recursos, pero inseparable de un compromiso con la dignidad de cada ciudadano. Y la dignidad se alimenta con educación que forme personas libres, salud que preserve la vida, trabajo que reconozca el mérito y un Estado que trate a todos como iguales ante la ley.
Redistribuir sin dignificar es tan injusto como acumular sin compartir. La verdadera justicia social no mide su éxito por la cantidad de ayudas otorgadas, sino por el número de personas que ya no las necesitan. Y ese es el desafío que separa a los gobiernos que administran la pobreza de los que construyen una sociedad verdaderamente igualitaria.
















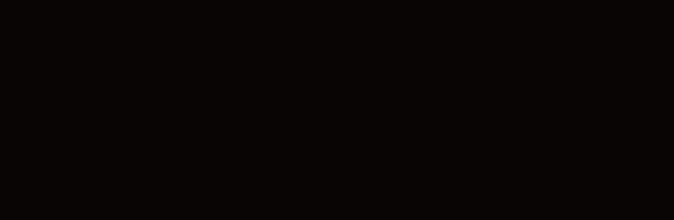
Comentarios potenciados por CComment