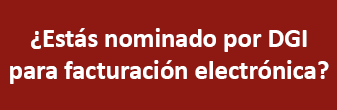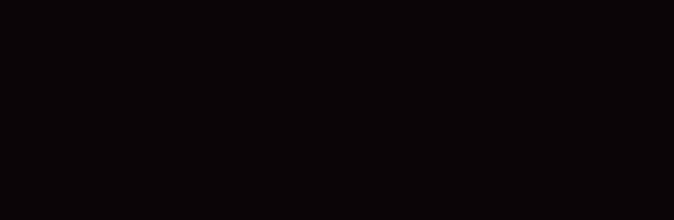El más uruguayo de los ritos cotidianos
-Por Alejandro Michelena-
En 1800 el gaucho -sobre todo al norte del río Negro- se alimentaba sólo de carne de vaca, y no consumía verduras ni cereales. Pero aquellos centauros que deambulaban por un territorio de monótonas ondulaciones y poca población, lograban equilibrar bien su alimentación bebiendo la verdosa infusión de la yerba mate.
El mate forma parte de las bebidas autóctonas de la amplia región que abarca Río Grande del Sur, Uruguay, Argentina y Paraguay. Una costumbre que siempre fue democrática y democratizadora: compartida en tiempos coloniales por la matrona de clase alta, que cebaba en sus tertulias en mates de plata trabajados o de loza adornados, y las esclavas negras en un rincón de la cocina bebiéndolo en el típico calabacito. Lo gustaron igualmente presidentes de la República, obreros portuarios, intelectuales, ricos y pobres.
Orígenes del popular "amargo"
La planta de yerba mate crecía en forma silvestre en todo el amplio territorio que abarca el norte uruguayo, el sur del Brasil, el Paraguay, y las provincias argentinas litoraleñas del Paraná. Su hábitat más propicio era y es el área subtropical central de América del Sur, entonces selvática. El nombre proviene de la voz quechua "mati", que hace referencia al cuenco o recipiente confeccionado con una calabacera común, en la que se consumía la infusión en sus orígenes y hasta el día de hoy. Fueron los guaraníes los primeros en tomar mate. Estos, que eran mayoría incluso en la Banda Oriental, pasaron esa costumbre a las otras etnias de nuestro territorio, y más adelante la bebida se generalizó en el área a través de ese producto del mestizaje que fue el gaucho. Los primeros mateadores guaraníes no usaban bombilla; filtraban la yerba haciendo pasar el líquido entre sus dientes. Los jesuitas de las Misiones fomentaron la costumbre de beber mate como antídoto contrapuesto al vicio del alcohol que hacía estragos a través de la chicha, la caña y el aguardiente. Las primeras bombillas fueron confeccionadas con caña vegetal, utilizándose luego el canuto de caña, las fibras duras y hasta las cerdas de caballo. Más adelante llegó el clásico cañito de metal cerrado en su extremo inferior para mejor filtrar la yerba.
El renacimiento del mate
El ritual del mate fue, por generaciones, un elemento social aglutinador. Las ruedas de mate al anochecer fueron tradición en nuestras viejas estancias; eran un pretexto para el diálogo moroso, para amenizar el juego de naipes, para escuchar más estimulados el contrapunto entre dos payadores. Avanzado el siglo XX pareció que quedaba, al menos en Montevideo, limitado al interior del hogar. Pero desde los años ochenta el mate ha encontrado su espacio en las calles, las oficinas y los lugares de estudio. Se ha puesto de moda entre los jóvenes, revitalizándose entonces naturalmente la costumbre de beberlo. Lo que no han cambiado son ciertas costumbres en torno a esta bebida en diferentes lugares. Por ejemplo: los porteños mantienen el agua caliente en "la pava" o caldera hasta el presente, mientras que en el Uruguay el clásico termo se usa desde hace muchísimo tiempo. Los mates riograndenses son bien grandes en todos los casos. Los mates chatos, pequeños y redondeados -tan comunes en los años cincuenta-casi han desaparecido, siendo sustituidos por los porongos. Ahora también se usa muy poco la "virola", el aro de metal incrustado que bordeaba religiosamente la boca de todos los mates de finales del siglo XIX. Una novedad de las últimas décadas es el consumo público de mate amargo por parte de la mujer; hasta hace unos cuarenta años el llamado sexo débil mateaba en la casa, o a lo más en la vereda, y muchas veces consumía "mate dulce" (la misma infusión con el agregado generoso de cucharadas de azúcar; en muchos casos se utilizaba en lugar del calabacito un vaso o una taza). Uruguay es porcentualmente el mayor consumidor de yerba mate del mundo. Como no la produce -ya no están aquellas plantaciones silvestres de la planta que don Isidoro de María ubicaba allá por Tacuarembó- exporta anualmente más de 200 mil kilos. El promedio del consumo anual per cápita es de siete kilos. Se está generalizando entre nosotros el agregado de yuyos medicinales a la yerba, al punto que ya se comercializan varias marcas previamente preparadas.