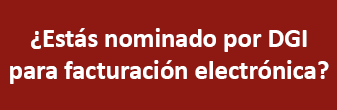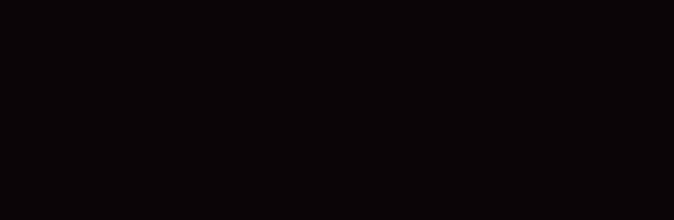Un narrador esencial /
Mario Arregui, el hombre que contó al Uruguay profundo
En este 2025 se cumplieron 40 años del fallecimiento de Mario Arregui, uno de los grandes narradores uruguayos del siglo XX. Su nombre quizá no figure entre los más populares fuera del ámbito literario, pero su obra —breve, intensa, hondamente humana— sigue siendo un espejo del país profundo, de ese Uruguay rural y existencial que pocas veces llega a los libros con tanta veracidad. Arregui no fue un escritor de multitudes. Fue, más bien, un escritor de verdades. Esas verdades que se dicen con voz baja, sin demasiadas pretensiones, pero que dejan una marca difícil de borrar.
De la campiña a las letras
Mario Arregui nació el 15 de octubre de 1917 en Trinidad, Flores, en una casa rodeada de campo, de silencio y de una infancia que más tarde se transformaría en territorio literario. Estudió en Montevideo, pero nunca se sintió del todo ciudadano. Su mirada —y su oído— permanecieron siempre atentos al interior, a los hombres y mujeres del campo, al tiempo detenido en los pueblos.
Antes que escritor fue docente y periodista, y más tarde diplomático y político. Su vida, como la de tantos intelectuales uruguayos de su generación, estuvo marcada por la pasión y el compromiso. En 1955 se casó con Ida Vitale, poeta y ensayista que más tarde integraría la llamada “Generación del 45”. Juntos vivieron años de intensa vida cultural y también de exilio, en México y España, durante la dictadura.
Un estilo que nació del silencio
Arregui debutó como cuentista con Hombres y mujeres (1955), un libro que ya mostraba su universo: la soledad, la dignidad de los humildes, los afectos que se esconden bajo una aparente rudeza. Luego vinieron La sed y el agua (1958), El cuento de la patria (1961) y La espera y otros cuentos (1968), entre otros.
No escribió mucho, pero lo que escribió bastó para situarlo en un lugar propio. Su estilo, sobrio y contenido, no se parece al de nadie. Hay en sus textos una respiración lenta, una economía de palabras que no es pobreza sino precisión. En eso, Arregui fue un maestro de la elipsis: decía mucho diciendo poco.
Sus personajes suelen ser hombres de campo, jornaleros, mujeres que esperan, ancianos que recuerdan. No son héroes ni mártires, sino seres humanos enfrentados al paso del tiempo, al amor perdido, a la incomprensión. En ellos hay una ética de la resistencia, una dignidad callada.
El hombre detrás del escritor
A quienes lo conocieron, Mario Arregui les dejó la imagen de un hombre reservado, incluso tímido. No buscaba brillar ni figurar. Prefería el diálogo sereno, las sobremesas con amigos, los largos silencios compartidos.
Tenía una voz pausada, un humor discreto y una profunda humanidad. En una época en la que muchos intelectuales se disputaban los espacios públicos, él eligió el suyo: el de la escritura silenciosa, la que no necesita gritar para ser escuchada.
La política también formó parte de su vida; pero no era un hombre de compromisos fáciles. Su coherencia fue tan firme como su ternura.
Un Uruguay que se estaba yendo
Leer hoy a Mario Arregui es reencontrarse con un país que ya no existe del todo, pero que sigue vivo en la memoria colectiva.
Ese Uruguay de las estancias, de las pulperías, de las familias que hablaban bajo, de los hombres que sabían perder sin quejarse. Pero su literatura no es folclórica ni costumbrista: es profundamente existencial. En el paisaje rural encuentra metáforas de la condición humana: el aislamiento, la incomunicación, el deseo de redención.
Algunos críticos lo compararon con Juan Rulfo, el mexicano de Pedro Páramo, por su capacidad para convertir la soledad rural en un espejo universal. Y, como Rulfo, también Arregui publicó poco, pero cada página suya tiene el peso de lo esencial.
Exilio, regreso y despedida
El golpe de Estado de 1973 marcó su vida. Como tantos otros intelectuales, debió exiliarse junto a Ida Vitale. Vivieron en México y España, donde continuó escribiendo, aunque sin publicar demasiado.
En los años del exilio, su mirada se volvió más nostálgica. En sus cuentos de esa etapa, el recuerdo del Uruguay perdido aparece como un territorio mítico, un lugar al que solo se puede volver con la imaginación.
Regresó al país tras la recuperación democrática. Su salud ya no era la mejor, pero siguió escribiendo y colaborando con publicaciones literarias. Falleció en 1985, a los 60 años, dejando una obra que —aunque breve— ha resistido el paso del tiempo.
Rescatar la voz
A 40 años de su muerte, el nombre de Mario Arregui vuelve a sonar con fuerza. Este 2025, diversas instituciones culturales —bibliotecas, universidades, grupos literarios— han preparado homenajes, reediciones y lecturas públicas de su obra. Sobre todo en su Trinidad natal.
La fecha invita a descubrir o redescubrir a un autor que nunca buscó ser moderno ni comercial. Su modernidad, paradójicamente, está en su autenticidad. En no parecerse a nadie. En escribir desde la verdad.
Volver a leerlo hoy, en tiempos de velocidad y ruido, es también un acto de resistencia. Sus cuentos nos recuerdan que las historias pequeñas, las vidas anónimas, también merecen ser contadas. Y que en el fondo, todos llevamos dentro un poco de ese silencio de campo, un poco de esa espera sin nombre que él supo retratar.
Una herencia discreta, pero viva
El legado de Arregui no se mide en números, sino en ecos.
Muchos narradores uruguayos posteriores —como Hugo Burel o Tomás de Mattos — reconocieron en él una influencia decisiva, directa o indirecta. Su manera de escribir desde lo mínimo, de mirar al otro con respeto y compasión, dejó una huella profunda.
También dejó una enseñanza moral: la de escribir sin complacencias, con fidelidad a uno mismo y al mundo que se conoce.
Más que un homenaje solemne, lo que corresponde es una lectura viva: leer sus cuentos en voz alta, compartirlos, llevarlos otra vez al oído de la gente.
Porque Mario Arregui no escribió para los críticos ni para los manuales: escribió para la memoria de un país. Y esa memoria, mientras alguien siga leyéndolo, no morirá nunca.