La era de jóvenes apurados sin reales vínculos
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

Vivimos en tiempos donde los lazos tradicionales que sostenían a las sociedades parecen disolverse ante nuestros ojos. El amor eterno dio paso al “vivamos juntos a ver qué pasa”, y el hijo —antes centro de la vida familiar— ha perdido protagonismo frente a nuevas prioridades, incluso llegando a ser desplazado por la figura de la mascota. En nuestro país, la natalidad cayó en un porcentaje que oscila por encima del 20% en los últimos veinte años. El fenómeno no es aislado ni casual, sino reflejo de una transformación profunda en las costumbres y formas de vincularse.
Esta nueva forma de habitar el mundo, marcada por el individualismo y la fugacidad, deja secuelas palpables. No solo hay jóvenes que no conocen a sus padres o que viven atravesados por el desarraigo afectivo, sino también una creciente población adulta mayor que envejece en soledad. Cada vez es más frecuente encontrar personas en hogares de cuidado, alejadas de todo lazo afectivo, enfrentando el final de sus vidas sin compañía ni consuelo. Un mundo de “solos y solas”, de seres desconectados, frutos de una sociedad que ha roto sus vínculos esenciales.
Porque sin vínculos no somos. La cadena intergeneracional —abuelos, padres, hijos— es el tejido que nos sostiene y nos da sentido. Y hoy, ese tejido está roto. La transmisión de valores, afectos y experiencias entre generaciones se ha debilitado en una era donde la pantalla reemplazó al diálogo, y la conexión digital suplantó el encuentro humano.
La Generación “Y”, los primeros nativos digitales, ha crecido en un entorno mediado por Internet y dispositivos móviles. No conocen un mundo sin conexión permanente, pero sí uno donde los vínculos humanos son cada vez más frágiles. La palabra ha sido desplazada por la imagen, y el silencio familiar es llenado por notificaciones. La velocidad de la vida digital reemplaza al diálogo pausado; se vive “a mil”, sin tiempo para construir relaciones profundas o reflexionar sobre el rumbo propio.
A esta realidad se suma la Generación Q, en la que el consumo de sustancias es casi una norma social. En muchos entornos juveniles, salir un fin de semana sin alcohol o drogas parece una rareza. Esta cultura del hedonismo y la evasión tiene consecuencias graves: crecen los casos de ataques de pánico, psicosis tóxicas, traumas, trastornos metabólicos. Y paradójicamente, cuanto más avanzamos en el conocimiento del cerebro y sus vulnerabilidades, más se niegan sus evidencias. Vivimos en la contradicción constante: más información, pero menos conciencia.
El filósofo Byung-Chul Han, en Aromas del tiempo, habla de una generación atrapada en la aceleración, donde los eventos se suceden sin dirección ni propósito. En paralelo, Nietzsche ya advertía sobre el “último hombre”: aquel que renuncia a ser más, que no aspira a la trascendencia, sino que se refugia en el conformismo, el individualismo y el placer inmediato.
Frente a este escenario, es urgente reflexionar. No se trata de condenar a las nuevas generaciones, sino de entender el contexto que las ha formado y los desafíos que enfrentan. Quienes enfrentan las adicciones, deben incorporar este “clima de época” para poder acompañar a quienes viven en la oscuridad del vacío, de la melancolía, de la desconexión. Tal vez sea tiempo de reconstruir puentes, de volver a mirar al otro, de recuperar el valor de la palabra, del encuentro, de la transmisión. Porque sin vínculos, sin comunidad, sin amor sostenido, no hay futuro posible. Ojalá, se entienda a tiempo.













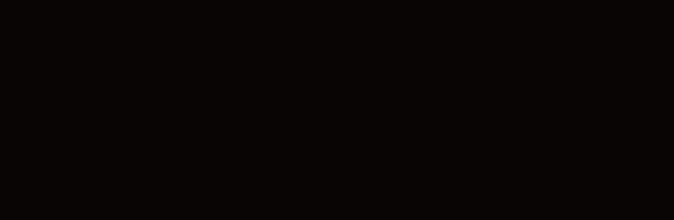
Comentarios potenciados por CComment