Que no me tiren humo en la cara, pero...
-
Por Jorge Pignataro
/
jpignataro@laprensa.com.uy

Hace días me tiene atento el tema de la anunciada prohibición de fumar en las plazas de Salto. Me interesa leer y escuchar diferentes opiniones. Me atrae el tema, aunque no sé muy bien por qué, por nada en especial seguramente. Pero quiero confesar que la postura que ha hecho pública en diferentes medios el Dr. Ignacio Supparo, abogado salteño, me parece excelente. Concuerdo plenamente, por eso, verá usted en las siguientes líneas que (si ha tenido posibilidad de leer o escuchar a Supparo) manejo muchos de sus mismos conceptos. Dicho esto, entro en tema. Lo digo desde el principio para evitar malos entendidos: a mí no me gusta que nadie me tire humo de cigarro en la cara. Me resulta molesto, invasivo y, para ser sincero, bastante desagradable. Pero no es ese el tema que está realmente en discusión. El asunto de fondo va mucho más allá de si uno tolera o no el humo ajeno: se trata de cómo el Estado decide resolver (o más bien esquivar) los problemas de convivencia en los espacios públicos.
La tentación de vestir al Estado con el traje de “cuidador universal” es cada vez mayor. Un Estado que pretende acompañarnos de la mano, decirnos qué podemos hacer, dónde, cuándo y bajo qué condiciones. Y en esa lógica paternalista, la prohibición aparece como la herramienta favorita. En lugar de hacer cumplir las normas ya existentes, se opta por restringir conductas que, por sí mismas, no constituyen delito alguno. Fumar en una plaza, mientras no se afecte la libertad o la integridad de los demás, no convierte a nadie en delincuente.
El verdadero problema es que el Estado llega tarde (o directamente no llega) a regular los comportamientos que sí generan conflictos. Y cuando su ausencia deteriora los espacios comunes, responde con la receta de siempre: prohibir, como si prohibir fuera sinónimo de gobernar. Se castiga a todos para no enfrentarse con los pocos que realmente generan desorden. Es más simple sancionar una conducta lícita que asumir la responsabilidad de hacer cumplir las normas básicas de convivencia.
Por eso es importante no confundir las molestias con los delitos. Las primeras existen y deben atenderse, claro. Pero para eso están los mecanismos regulatorios, la presencia efectiva de autoridades, la prevención. No hace falta levantar muros invisibles en cada plaza para impedir que la población haga uso tranquilo de un espacio que es de todos. Lo que sí hace falta es que el Estado, en lugar de esconderse detrás de decretos, ejerza la autoridad que ya tiene.
Lo más llamativo es que una parte de la ciudadanía celebra estas decisiones como si se tratara de una victoria. La alegría por una prohibición suele interpretarse como avance civilizatorio, cuando en realidad es un síntoma de renuncia. Renunciamos a la libertad en pequeñas cuotas, convencidos de que ceder un poco “por las dudas” no hace daño. Pero la historia demuestra lo contrario: los recortes empiezan siendo modestos y comprensibles, y terminan instalando una cultura de vigilancia permanente.
Y conviene preguntarse algo muy simple: si el Estado no es capaz de lidiar con un grupo reducido de personas mal comportadas en unos pocos puntos concretos, ¿cómo podrá controlar a toda la población en todo el territorio de las plazas, todo el tiempo, como implican estas prohibiciones? ¿Cómo planea enfrentar delitos más graves si ni siquiera interviene con eficiencia en situaciones menores?
Hoy el debate gira en torno al cigarrillo o al alcohol. Mañana será otra cosa: un perro, una radio, o cualquier conducta que alguien considere molesta. Cuando la respuesta automática del Estado es prohibir, la lista nunca termina.
Por eso insisto: no me gusta que me tiren humo en la cara. Pero tampoco quiero que, para evitarlo, se sacrifiquen libertades básicas bajo la ilusión de orden. La convivencia se construye con reglas claras, presencia real y responsabilidad, no con decretos que infantilizan a toda la sociedad.

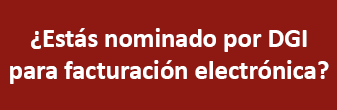













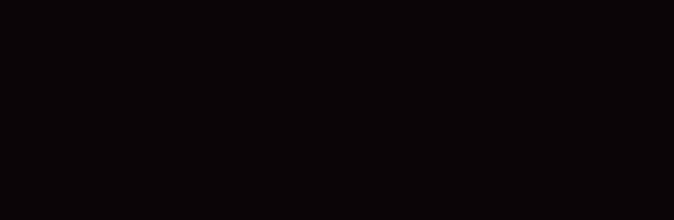
Comentarios potenciados por CComment