Ficha limpia para Layera
-
Por el Dr. Pablo Ferreira Almirati
/
estudioferreiraalmirati@gmail.com

Nuestra Constitución establece en su artículo 8: “Todas las personas son iguales ante la ley. No se reconoce otra distinción entre las personas que la de los talentos o las virtudes”. Sin embargo, este artículo —como tantos otros de nuestra Carta Magna y de las leyes, especialmente las penales— parece ser letra muerta. Adornan el derecho positivo, elevan el estándar internacional de protección de los derechos humanos, pero distan mucho de aplicarse en la realidad.
Hoy abundan los ejemplos de profundas desigualdades en la administración de justicia. Deben encenderse todas las alarmas: estamos ante una amenaza seria al Estado de derecho. Cuando ese poder que le otorgamos al Estado —el monopolio de la fuerza— se ejerce sin controles efectivos, se vulneran gravemente los derechos individuales. El proceso judicial, que históricamente marcó la transición de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, está siendo distorsionado.
El nefasto Código del Proceso Penal, impulsado por el entonces Fiscal General Jorge Díaz, se presentó como un avance hacia un sistema acusatorio que garantizara mayores derechos para el justiciable. Su espíritu era correcto: delimitar funciones, dar transparencia y asegurar el principio de inocencia, permitiendo que la investigación se desarrollara con el imputado en libertad. Sin embargo, la práctica ha sido opuesta. El Fiscal concentra un poder tal que el indagado muchas veces ni siquiera sabe que está siendo investigado, y puede permanecer en esa situación durante años.
El caso de Besozzi lo ilustra de forma alarmante. Estuvo con su celular intervenido por tres años y colaboró con la investigación sin saber que él mismo era el investigado. ¿Cómo no calificar esto como una pesquisa secreta, expresamente prohibida por nuestra Constitución?
Besozzi fue esposado y llevado a sede judicial, donde se le imputaron diversos delitos y se le decretó prisión preventiva. Esta forma de actuar, sin garantías reales y con procedimientos arbitrarios, nos muestra que la supuesta igualdad ante la ley es ficticia. A algunos se les aplica todo el peso del derecho penal, mientras que a otros se les brinda indulgencia y se les protege.
En este sentido, y sin conocimiento técnico del expediente, invito a reflexionar sobre el caso de Mario Layera y su presunta participación en el escandaloso episodio que permitió los privilegios a los narcos Morabito y González Valencia, dos de los criminales más buscados del mundo, quienes estuvieron encarcelados en Uruguay a la espera de extradición.
Durante la gestión de Layera al frente de la Policía Nacional, estos delincuentes gozaron de beneficios que recuerdan a los concedidos a Pablo Escobar. Las visitas conyugales de González Valencia eran programadas y costeadas por el Estado uruguayo. La fiscalía justificó esta situación apelando a la protección de los derechos humanos del recluso. ¿Pero acaso los más de 16.000 presos uruguayos reciben el mismo trato? La respuesta es no. ¿Por qué, entonces, se hicieron excepciones con estos dos narcos?
Layera declaró que actuó por orden del entonces ministro Bonomi, fallecido al momento de su declaración. Dijo que estaba en desacuerdo con los traslados, aun así no renunció. La fiscal archivó el caso, argumentando que las decisiones fueron tomadas por altas jerarquías del Ministerio del Interior mediante órdenes verbales, es decir, sin documentación formal ni fundamentos claros.
Este argumento es revelador: Layera jamás probó que recibió una orden formal de Bonomi. Se limitó a decirlo verbalmente. En cualquier otra investigación, una defensa basada únicamente en afirmaciones no documentadas habría llevado al acusado a prisión. Pero a Layera, le "limpiaron" la ficha.


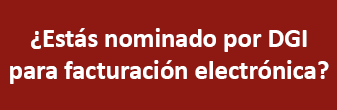








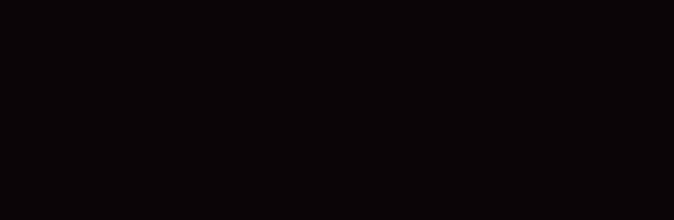
Comentarios potenciados por CComment