Ordenamiento territorial rural
- Por Dr. Diego Martínez Barbieri, Maestrando Avanzado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Hablar hoy de ordenamiento territorial rural en Uruguay implica reconocer un giro conceptual profundo. Durante siglos, nuestro territorio rural fue entendido casi exclusivamente como soporte para la producción agropecuaria —en especial ganadera—, actividad que definió nuestra identidad económica y cultural desde su introducción por Hernandarias y los jesuitas en el siglo XVII. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma se ha visto interpelado por cambios estructurales: nuevas ruralidades, demandas ambientales, diversificación productiva, presión urbana y disputas por el uso del suelo.
Este proceso obliga a repensar el territorio como un espacio multidimensional, siguiendo la definición de Vidalín (2015): escenario de relaciones entre sociedad y naturaleza, donde múltiples actores disputan poder, reglas y sentidos. De allí nace lo que podríamos llamar un ordenamiento territorial de nuevo cuño, que supera la visión sectorial para comprender tensiones productivas, ambientales, sociales y culturales.
La aprobación de la Ley 18.308 (2008) marcó un antes y un después, institucionalizando el interés nacional en la gestión del territorio y estableciendo un sistema multinivel de instrumentos. Por primera vez, la ruralidad adquiere estatus territorial con reglas específicas, categorías de suelo, y principios orientadores que buscan proteger recursos naturales y productivos, al tiempo que habilitan oportunidades de uso y gestión. La posterior aprobación de las Directrices Nacionales (Ley 19.525) profundizó este enfoque, incorporando innovaciones como las áreas de uso preferente, orientando en clave estratégica la localización de actividades, especialmente en sectores emergentes como energía, minería, riego y turismo rural.
Este marco legal y técnico, sin embargo, convive con tensiones persistentes. La concentración de la tierra, la pérdida de población rural, los conflictos entre forestación y comunidades, minería y recursos hídricos, o energía eólica y paisaje son ejemplos de un territorio en disputa. El Plan Sectorial de Ruralidades de Canelones muestra la complejidad de gestionar territorios donde conviven productores tradicionales, neo-rurales y actividades residenciales; todos actores legítimos, pero con lógicas muy distintas.
Las Estrategias Regionales del Este aportan otra lección: la necesidad de contemplar escalas supradepartamentales para gestionar sistemas socioecológicos integrados, donde cuencas, ecosistemas y cadenas productivas no reconocen límites administrativos. Allí emerge el vínculo urbano-rural como clave del desarrollo: ciudades y campo se necesitan y retroalimentan, rompiendo la dicotomía clásica.
Pero el avance ha sido desigual. A pesar de un importante andamiaje normativo, la implementación ha sido más fuerte en la planificación que en la gestión territorial concreta y en la resolución de conflictos. Falta profundizar en instrumentos de gobernanza, monitoreo, fiscalización ambiental y construcción de capacidades locales. Asimismo, el artículo 49 de la Ley 18.308 —sólido para prevenir riesgos y conflictos de usos— permanece subutilizado.
El desafío es consolidar un urbanismo agrario contemporáneo, capaz de ordenar el territorio considerando productividad, ecosistemas, patrimonio, infraestructura, calidad de vida y equidad. No se trata sólo de proteger el medio rural; se trata de pensarlo como plataforma de innovación, hábitat y sostenibilidad.

















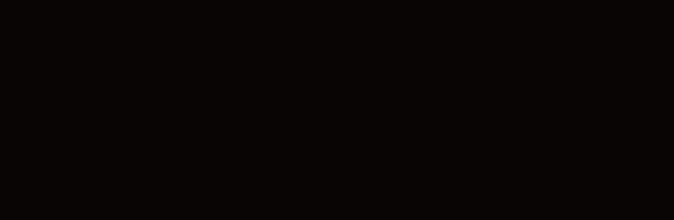
Comentarios potenciados por CComment