Un genocidio silencioso
- Por Jorge Pignataro jpignataro@laprensa.com.uy

Hay tragedias que no ocupan portadas ni interrumpen la programación habitual. No provocan sirenas, ni comunicados oficiales, ni días de duelo nacional. Ocurren en silencio, amparadas por la costumbre y la legalidad, y justamente por eso resultan aún más difíciles de cuestionar. El aborto se ha convertido en una de esas realidades que avanzan sin estruendo, pero con consecuencias humanas de una magnitud que debería sacudir la conciencia colectiva.
Según datos recientemente difundidos a nivel internacional, durante 2024 se habrían perdido alrededor de 73 millones de vidas humanas por causa del aborto en el mundo. Es una cifra que supera ampliamente a las muertes provocadas por guerras, enfermedades o catástrofes naturales en el mismo período. Sin embargo, lejos de generar alarma global, estos números parecen diluirse en el debate ideológico o en un lenguaje técnico que evita nombrar lo esencial: se trata de vidas humanas que no llegaron a nacer.
Cada uno de esos niños no nacidos era único e irrepetible. No eran estadísticas ni “procedimientos médicos”, sino seres humanos en su etapa más frágil, absolutamente indefensos y dependientes. La sociedad suele proclamarse defensora de los derechos humanos, pero rara vez se detiene a reflexionar sobre qué ocurre cuando el derecho más básico, el de vivir, queda condicionado a la conveniencia, al contexto o a la voluntad de terceros.
Incluso en los países donde el aborto ha sido legalizado, la propia ley reconoce implícitamente la gravedad del acto. Por eso establece pasos previos: instancias de información, plazos de reflexión, asesoramiento profesional, alternativas posibles y acompañamiento a la mujer embarazada. En teoría, nada de esto debería ser un mero trámite. En la práctica, sin embargo, no siempre se cumple de forma rigurosa. Existen situaciones en las que los abortos se realizan sin que se hayan agotado todas las instancias que la ley prevé. Mujeres que no reciben información completa sobre el desarrollo del embarazo ni sobre las consecuencias físicas y emocionales del aborto. Mujeres que atraviesan el proceso en soledad, presionadas por circunstancias económicas, familiares o sociales, sin un acompañamiento real que les permita elegir con libertad. Cuando esos pasos se omiten o se reducen a formalidades, la ley deja de proteger y se convierte en un mecanismo que facilita la eliminación de una vida y, muchas veces, deja otra herida abierta.
Porque también es necesario decirlo con claridad: el aborto no solo termina con la vida del niño por nacer. En muchos casos deja una marca profunda en la madre, un dolor que no siempre encuentra espacio para expresarse. Un duelo silencioso, socialmente negado, que debe cargarse en soledad porque admitirlo resulta incómodo para el discurso dominante.
Hablar de esto no implica condenar a las mujeres. Muy por el contrario, exige una compasión auténtica. Acompañar de verdad significa ofrecer apoyo concreto, alternativas reales, redes de contención, ayuda económica y psicológica. Significa no presentar el aborto como la única salida posible ante situaciones difíciles. Una sociedad verdaderamente justa no empuja a elegir entre dos dramas, sino que se hace cargo de ambos.
En este 2026, quizá sea tiempo de animarse a una reflexión más honesta y profunda. Defender al no nacido no es un acto de odio ni de fanatismo, sino una afirmación radical del valor de toda vida humana. Y acompañar a las madres con humanidad y compromiso es una deuda moral que sigue pendiente.
El aborto se ha vuelto un genocidio silencioso precisamente porque ocurre sin preguntas, sin debate real y sin duelo. Romper ese silencio es el primer paso para construir una cultura donde ninguna vida sea descartable y donde ninguna mujer quede sola frente a una decisión que marca para siempre.


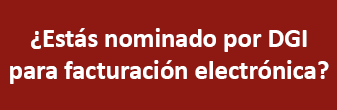














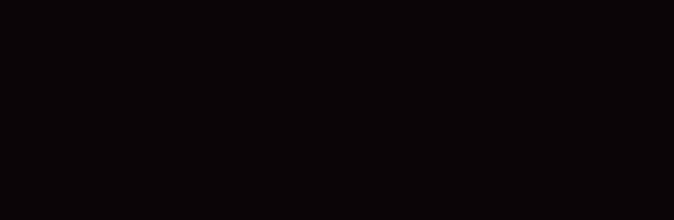
Comentarios potenciados por CComment