
Recuerdos de un joven soldado en Guayabos (*)
- Por Leonardo Vinci
Aún recuerdo aquella madrugada junto al arroyo Guayabos. El 9 de enero de 1815 el aire estaba pesado de humedad y de presentimientos. Yo era apenas un soldado más entre muchos, pero sabía que al amanecer nada volvería a ser igual. En silencio, entre fogones que chispeaban, mirábamos a Rivera caminar despacio por el campamento, firme como si ya hubiera visto la victoria.
Un capitán joven se acercó a él y le dijo que los hombres estaban listos, aunque las balas fueran pocas. Yo escuché la respuesta: que las balas no eran lo principal, que lo importante era la astucia y la tierra de nuestro lado. Un sargento veterano murmuró que el barro tragaba los caballos hasta el pecho; Rivera sonrió apenas y dijo que mejor así, que la caballería enemiga se hundiría y nosotros pelearíamos ligeros, como tigres de monte.
Más tarde llegó un teniente, de los que sabían moverse en la noche, y contó que el enemigo estaba al otro lado del arroyo, bien armado y ordenado como de cuartel. Rivera no se apuró. Dijo que atacaríamos cuando el sol apenas asomara, antes de que pudieran formar sus líneas. Nos explicó el plan: el capitán iría por un flanco con unos cuantos hombres, el sargento tomaría el centro y el teniente prepararía la sorpresa.
La sorpresa nos dejó sin aliento. Rivera dijo que algunos lucharían sin ropa, solo con su coraje. No lo dijo como bravuconada, sino con calma. Aclaró que el miedo cambia de dueño cuando se ven hombres que no temen ni al pudor ni a la muerte. Yo sentí frío y orgullo al mismo tiempo.
En la oscuridad, mientras una brisa recorría el campamento y un ave nocturna cantaba, alguien le preguntó si creía que ganaríamos. Rivera respondió que no sabía si venceríamos, pero sí sabía que no retrocederíamos, que peleábamos por el derecho a decidir sobre nuestra tierra. Entonces comprendí que lo que estaba en juego era más grande que nosotros.
El alba llegó con olor a lluvia. El cielo aclaraba despacio cuando nos lanzamos al arroyo. El barro nos llegaba a las rodillas y el agua estaba helada, pero avanzamos sin gritar, como él había ordenado. De pronto todo fue ruido: disparos, relinchos, gritos ahogados. Vi al capitán avanzar por el flanco, al sargento empujar en el centro, al teniente dar la señal. Vi también a los que habían elegido pelear desnudos, avanzar como espectros de barro y músculo, y el enemigo retrocedió aterrado antes de entender qué pasaba.
El combate no duró mucho. En menos de una hora los que estaban frente a nosotros se desbandaron. El sargento, riendo, decía que corrían como si vieran al mismísimo diablo. Rivera levantó la voz para que todos lo oyeran y ordenó no perseguirlos. Dijo que bastaba, que ese día se ganaban la libertad y el respeto del mundo.
Yo estaba jadeando, cubierto de barro, con las manos temblando todavía, cuando escuché al capitán decir que Guayabos era nuestro. Rivera lo corrigió: no era nuestro, era del pueblo. Miraba el horizonte como si viera más allá del día, y añadió que la libertad había nacido allí, entre agua turbia y pastos aplastados, y que se supiera en todo el Río de la Plata que los orientales podían pelear desnudos, pero con el alma vestida de coraje.
Desde entonces llevo esa madrugada conmigo. Fue un amanecer de barro y bravura en el que supe que la historia puede nacer en silencio, en el cruce de un arroyo, bajo la voz serena de Rivera y el corazón encendido de simples soldados.
*(Relato ficticio)















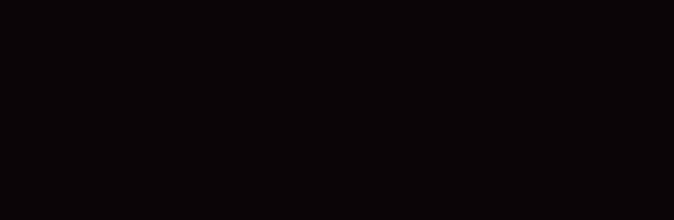
Comentarios potenciados por CComment