Entre el discurso moral y la conducta inmoral
-
Por José Pedro Cardozo
/
director@laprensa.com.uy

La “mala fe”, en términos filosóficos, refiere al quiebre entre lo que se predica y lo que se hace. Sartre la definía como el acto por el cual una persona se niega a asumir la responsabilidad por su libertad, actuando como si sus acciones fueran impuestas, ajenas, inevitables. En política, esta idea cobra una dimensión particularmente corrosiva: se convierte en la práctica sistemática del doble discurso, de la ética de conveniencia, de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”.
Fenómeno no es nuevo, pero en tiempos de redes sociales y polarización extrema, su visibilidad se ha vuelto más brutal. Contradicciones que antes pasaban desapercibidas hoy estallan ante el ciudadano común, generando creciente desconfianza hacia el sistema político. Un ejemplo ya clásico es el del senador Andrade que, mientras enarbolaba banderas de justicia social y legalidad, construyó su casa sin regularizar, eludiendo sus obligaciones tributarias hasta que fue expuesto por la prensa.
Más grave aún es el caso de la renunciante ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Una figura que abrazó el activismo político con fervor, enfrentando y provocando desde una retórica que, siguiendo los lineamientos gramscianos, identifica antagonismos incluso donde la lógica democrática exigiría cooperación. Su presencia en la resistencia, en la inauguración del Hospital del Cerro es recordada como uno de esos actos en los que el discurso se pone por encima de la realidad. Así, como si lo señalado fuera poco, llegamos al nuevo caso del ex rector de la Udelar y al presente jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Y con todos, estalló el escándalo, que parecería, no tiene fin.
Como si la ética solo corriera para los otros. Como si la ley no los incluyera. Lo más inquietante no es la irregularidad en sí, no vieron la contradicción entre sus discursos moralizante y sus conductas evasoras. ¿Este es el activismo que algunos dirigentes del Frente Amplio califican como “debate a nivel de zócalo”? ¿O es, más bien, un síntoma de que una parte del progresismo uruguayo ha olvidado que el ejemplo personal también es político?
El fenómeno de la mala fe no es exclusivo de la izquierda. También interpela a los partidos tradicionales. En lugar de disputar el terreno cultural cedido al Frente Amplio tras la restauración democrática, blancos y colorados optaron, muchas veces, por retirarse de ese campo, entregando hegemonía simbólica a sus adversarios. Recientemente, el Partido Nacional sorprendió a muchos al incorporar a su fórmula a una figura identificada con un activismo de izquierda, apostando más al cálculo electoral que a la coherencia ideológica o programática.
La mala fe en política no es simplemente hipocresía. Es una práctica estructural que erosiona la credibilidad del sistema democrático. Cuando los actores políticos abandonan la coherencia entre discurso y acción, terminan reforzando el cinismo social, abriendo la puerta a opciones más autoritarias, populistas o antisistema. En ese contexto, la mala fe deja de ser un problema moral para convertirse en una amenaza institucional.
Lo que Uruguay necesita no son santos ni puristas, pero sí dirigentes que se hagan cargo de sus palabras y sus actos. Que comprendan que la ética pública no es un accesorio ni un eslogan de campaña, sino el piso mínimo de legitimidad. Sin eso, todo lo demás —las ideas, los programas, las alianzas— es apenas teatro.
Los episodios de irregularidades, que han sido revelados por investigaciones periodísticas, y que salpican al sistema político—en particular, a jerarcas del gobierno—deben evaluarse en un contexto mucho más amplio, despojado de factores político-ideológicos, y asumir la lamentable realidad, crónica, de nuestro país.














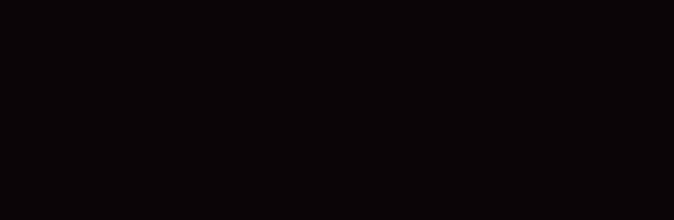
Comentarios potenciados por CComment