Un país con más presos ¿es un país más seguro?
-
Por el Dr. Luca Manassi Orihuela
/
lucamano@gmail.com

En estos días se presentó el último informe del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, sobre la situación de las cárceles en Uruguay. El documento deja cifras difíciles de ignorar: Uruguay alcanzó una tasa de 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que significa un nuevo récord histórico y nos coloca en el primer lugar de América del Sur. A esta realidad se suman datos que reflejan serios dramas humanos: 57 personas murieron bajo custodia estatal en 2024, la mitad de ellas en circunstancias violentas, y en casi la mitad de los casos se detectaron negligencias graves.
Más allá de los números, lo que el informe muestra es un sistema penitenciario desbordado, con un hacinamiento crítico que en algunos establecimientos supera el 170%, y con condiciones que difícilmente puedan ser consideradas compatibles con un proceso real de rehabilitación. Celdas repletas, problemas de higiene básicos, casi sin acceso al patio, precariedad edilicia y una alimentación inadecuada son parte del panorama. Y si a esto se suma la falta de programas efectivos contra las adicciones o la escasa oferta de educación y trabajo, es evidente que las cárceles no están logrando cumplir con el mandato constitucional de “tender a la reeducación y la reinserción social de los condenados”.
No se trata de un problema nuevo, ni mucho menos de un asunto que pueda achacarse a un solo gobierno o a una sola política. Es un problema nacional, de larga data, que atraviesa partidos políticos, épocas y administraciones. La tasa de prisionización no deja de crecer desde hace décadas, y el efecto acumulado es el de un sistema que hoy está al límite de su capacidad, tanto física como institucional.
La primera reacción que suele escucharse es que quien comete un delito debe ir preso. Y claro, el cumplimiento de la ley es innegociable. Pero lo que también corresponde es que, si la respuesta es la privación de libertad, existan las condiciones necesarias para que esa persona pueda rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad una vez que recupere la libertad. De lo contrario, lo único que se logra es agravar el problema.
La inseguridad que tanto nos preocupa no se resuelve solamente con más patrulleros, más operativos o más penas. También se resuelve con cárceles que realmente logren rehabilitar. Si un preso pasa años en condiciones inhumanas, sin estudiar, sin trabajar, sin tratar su adicción y sin perspectivas de reinserción, las probabilidades de reincidencia son altísimas. En cambio, si durante su condena encuentra un espacio para formarse, para trabajar con dignidad, para sostener vínculos familiares, entonces la salida será distinta.
Pensar en un sistema penal equilibrado no significa debilitar la respuesta frente al delito, sino fortalecerla en lo que verdaderamente importa: la reducción de la violencia y la construcción de convivencia pacífica. No es casualidad que en casi la mitad de las muertes registradas en 2024 se hayan detectado fallas estatales graves. Un sistema que no logra proteger a quienes están bajo su custodia tampoco puede proteger a la sociedad en su conjunto.
La discusión sobre cómo mejorar las cárceles es incómoda, porque suele despertar resistencias. Pero es un debate impostergable. La inseguridad no se resuelve solamente con más cárceles ni con más gente presa. Se resuelve con un Estado que asuma que el problema de las cárceles es también un problema de seguridad pública. Y que entienda que, si seguimos batiendo récords de prisionización sin transformar el sistema, lo único que vamos a hacer es alimentar un círculo vicioso.
En definitiva, no hay soluciones mágicas ni sencillas, pero sí hay un rumbo claro: atacar las raíces del problema penitenciario es atacar la inseguridad. Y eso no entiende de colores partidarios, porque nos involucra a todos como sociedad.














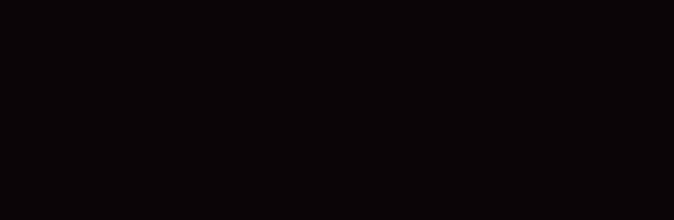
Comentarios potenciados por CComment